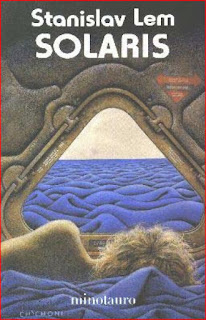En medio de un desierto de piedras grises y polvo suspendido, dos hombres jugaban al ajedrez sentados sobre grandes rocas de basalto. Uno vestía una vetusta y holgada túnica negra con una capucha que solo le cubría la cabeza a medias. Su faz, lisa como mármol pulido, no se hallaba pálida, ni siquiera lívida, sino mortalmente blanca. La ausencia de cejas la hacía semejarse a una calavera, aunque sus ojos tenían un destello de energía casi irreverente hacia el resto del conjunto, como si fuera la última chispa que quedara de la vida misma. El otro jugador no despertaba la urgencia de aguantar la respiración al observarlo, en absoluto lo hacía. Sencillamente se trataba de un hombre mayor con un abrigo bermejo pálido. Un hombre mayor, no con un rostro lapidario sin cejas, sino con el rostro de un hombre mayor, excepto quizá porque parecía tener algunas arrugas bajo las arrugas. No con los huesos marcando en los pómulos tétricos; sí con la barba cana y tupida de un hombre mayor. No con garras ni clavos en lugar de dedos; con manos de hombre mayor, acaso demasiado regordetas.
Así pocos elementos quebraban la uniformidad del erial: un tablero con pocas figuras ya, un conspicuo reloj de arena dejando caer sus últimos granos uno a uno, y dos contendientes. No hablaban entre ellos. De hecho el yermo era tan silencioso que la leve fricción de la tela rígida de las mangas de la túnica bastaba para rasgar la monotonía, y cuánto más se hendía la quietud cada vez que uno de los adversarios decidía su jugada y trasladaba una de las piezas del juego, depositándola en su nueva posición levantando el fragor de un glaciar al desmoronarse. El encapuchado jugaba blancas, el viejo negras, aunque estas fichas poseían una esquiva tonalidad escarlata. Las blancas ganaban con amplitud, aunque no existía ni el menor gesto de satisfacción en el hombre sin cejas. Por su parte, el anciano se defendía como una mosca medio ahogada en una copa de vino. No obstante en aquel instante el viejo comenzó un extraño contraataque con movimientos erráticos, sacrificando piezas menores a gran velocidad, reculando y avanzando con su rey hasta que, cuando todo parecía perdido para él, sitiado por un destacamento de blancas, sencillamente no pudo mover.
- Tablas –dijo el anciano con una sonrisa–. Me has ahogado, no puedo hacer movimiento alguno.
Su contrincante, que un minuto atrás tenía todas las de ganar, no realizó el menor ademán de frustración, tan solo asintió con la cabeza. Entonces tablero y piezas desaparecieron como si una guadaña imaginaria se desintegrara a media cercenada. A continuación cogió el reloj, al que tan solo le quedaban unos segundos para cubrir su cupo. Le dio la vuelta, empezando a correr la arena de nuevo, y se lo guardó entre los pliegues de su túnica. Instantáneamente el color pálido del abrigo del viejo se encendió hasta el rojo cereza. Sus mejillas también cobraron color, y hasta sus arrugas se suavizaron. Abrió la boca pero el hombre de piel blanca se le adelantó con una voz, por supuesto, severa y cavernosa.
- Ni se te ocurra decir “ho-ho-ho”; no eres más que la materialización antropomorfa
de un concepto –advirtió.
- No iba a hacerlo –mintió.
- Volveremos a vernos –sentenció mientras se levantaban para marcharse, cada uno por su lado.
- Más tarde que pronto, espero.
Crítica de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana
Tibuleac
-
*«Los ojos de mi madre eran mis historias no contadas»*
Sí, soy experto en comenzar el año con novelas deprimentes y una de ellas es*
El verano en que m...
Hace 1 día